La inesperada fila del jueves.
Una escena mínima que se volvió ritual. En este relato Leandro Iribarne, cuenta la historia detrás de la fila que une a vecinos en El Querido.
Una escena mínima que se volvió ritual. En este relato Leandro Iribarne, cuenta la historia detrás de la fila que une a vecinos en El Querido.

La inesperada fila del jueves.
En la vereda de la verdulería El Querido, la fila dobla la esquina. Son las dos y media de la tarde y ya hay más de cien personas esperando un bolsón de verduras. La mayoría son jubilados. Se reconocen entre ellos, se saludan por el nombre, se ponen al día.
Las bolsas vacías que traen bajo el brazo parecen una extensión.
El movimiento adentro es febril, un ritmo animado inunda el local. Las manos abren y cierran cajas; se llenan, se vacían, pesan, atan, sellan. La camioneta que trajo la mercadería desde la madrugada quedó con el portón abierto; todavía huele a acelga.
Siete familias viven de ese trabajo. Hoy, ninguna se fue a casa al mediodía. Se quedaron para embalar y entregar los bolsones.
El ruido del plástico se mezcla con las voces de la gente que aún espera. Algunos ríen. Otros suspiran. A nadie le sobra el tiempo, pero nadie se va. Mientras esperan, se rearman: un poco de charla, un poco de memoria.
La cocina del gesto.
El ritual nace de una amistad que se mantuvo. El dueño del local, Lanzilotta, revivió un oficio que lleva en la sangre.
"Nosotros nos criamos en las verdulerías, de chiquitos con mi viejo. Ahora revivimos lo antiguo, es algo que lo llevamos ya adentro".
Ese Mauro que dio nombre al lugar es el mismo que años después daría sentido a la iniciativa. Vienen caminando juntos desde antes de que el local tuviera nombre, no son hermanos de sangre, sino de esos que se eligen en el cruce:
“Amigos de hace unos años. Pero somos como una familia”.
Mauro lo bautizó “El Querido” hace una década, un apodo que se le pegó al local como una segunda piel.
Esa necesidad era como un vértigo silencioso, un hueco que se abre en el estómago y en los días. La verdulería fue la tabla que los sacó a flote a los dos.
"Él venía de renegar mucho con el tema de la plata -recuerda Lanzilotta-, había días que no había para comer".
Por eso, cuando la verdulería comenzó a dar sus frutos y Mauro estabilizó su vida, fue su memoria de la necesidad lo que dictó el siguiente paso.
Cuando por fin la camioneta traía la mercadería con ritmo constante y el mostrador ya no temblaba, Mauro miró hacia atrás. Vio el abismo del que venía, y supo reconocer, en los otros, ese mismo temblor.
"Si yo la pasé mal, sé lo que es pasarla mal, la gente la está pasando mal. ¿Cómo, qué podemos inventar?".
La respuesta late cada jueves en la fila, en los bolsones que cambian de manos, en la práctica que iguala la balanza para quien hoy está donde él estuvo.
Fue un acto de equilibrio. Un intento de poner su cuerpo y su trabajo como dique contra la caída que él ya conocía.
"No vas a ver una foto de la gente en la fila.. no me gusta eso de darte algo con una mano y con la otra sacarte una foto.”
No hay cámaras ni carteles. Algo que se repite, una escena que podría estar ocurriendo en cualquier pueblo, en cualquier barrio, en la paciencia de esperar sin perder la dignidad.
Cuando la primera bolsa se entrega, el aire se vuelve más liviano.
Antes de que se arme la espera, el día ya empezó varias veces.
Antes de las seis de la mañana una camioneta carga las cajas en el Mercado Central. El olor a verde y a tierra mojada se mete en la ropa. Cuando llegan a Monte, todavía el pueblo se está despertando.
"La gente se queda hablando una hora con nosotros... Porque le damos bola... hay una historia de un hombre... me contaba la misma historia siempre. Y los hijos me decían que no le hiciera caso... 'dejale que me la cuente, si yo no tengo problema que me la cuente, que me la cuente 100 veces'.”
Hay que descargar, separar, limpiar, pesar. El mostrador se vuelve línea de montaje. No se dan órdenes, porque todos saben qué hacer.
"No hacemos publicidad... porque no queremos que nos supere... no podemos ayudar a todos... todo lo que tengo no lo puedo dar... nosotros tenemos que seguir laburando, digamos, no les podemos regalar a todos."
Cada tanto alguno frena para anotar algo. “Faltan tomates”, “hay que buscar más arroz”.
El piso se llena de hojas y de tallos.
Hay algo que los empuja.
“Lo que tienen los chicos… todos son solidarios. Se quedaron a ayudarnos, nadie se fue a casa.”
Se quedan por la conciencia de ser parte de algo casi sagrado, no es tan solo verduras: es la comida de alguien, el alivio de una pensión que no alcanza, la continuidad de un lazo que se rehace cada semana.
Adentro, los empleados acomodan los bolsones en hileras. Afuera, se siguen sumando.
Lo común se mide también en el tiempo ofrecido.
La espera como conversación
La tarde se estira sobre la vereda sin apuro. Las personas encuentran su lugar por intuición, dibujando una geometría íntima, dos pasos de distancia, una sombra que sirve de frontera, una mirada que autoriza el lugar. Cada una carga una bolsa, una historia, un fragmento de paciencia. Los murmullos crean una melodía familiar, las risas se escapan como semillas al viento.
“Muchos se quedan hablando una hora con nosotros”
Un hombre de gorra verde —fue policía— lo cuenta como quien se disculpa:
—Yo no vengo por necesidad, vengo a acompañar. Otros la pasan peor.
Lo dice bajito, como cuidando no pisar una línea invisible.
Más adelante, una mujer de pelo blanco —A mí me da vergüenza venir. Pero los muchachos son tan respetuosos.
Cada tanto, alguien saluda al pasar en bicicleta o toca bocina desde la calle.
No hay partidismos en el desfile humano que aguarda su turno, hay cansancio, pero también un tipo de fe elemental, que todavía hay alguien que se ocupa, que las cosas no se rompieron del todo.
Y mientras la cola avanza, el pueblo entero parece acompasarse a ese movimiento: una respiración colectiva, un ir y venir que sostiene la vida por pura obstinación, esa de quienes siguen apostando al valor de un encuentro.
Lo que se da sin hacer ruido.
Adentro de la verdulería, el ritmo ya es más lento. La tarde se les fue encima, pero nadie se mueve. Quedan los últimos en la fila, los que llegan tarde o no se animaban a venir.
Los reciben igual, sin preguntar demasiado.
“Regalamos lo mismo que vendemos”, dice Mauro. “No hay rebusques. Lo que está picado va para los chanchos, no para la gente.”
Su tono no es altivo ni humilde. Es, simplemente, el de alguien que sabe lo que hace.
“No hay que mostrar a nadie cuando se ayuda. Eso se hace y listo.”
Afuera, las bolsas se deslizan en silencio, un saludo, una mirada, una palabra. La escena podría repetirse en cualquier barrio del país. Porque en el fondo, todo se parece cuando llega el invierno y la comida escasea. Y lo que sostiene no es la abundancia, sino la voluntad.
"Qué locura es que hoy para mucha gente comer fruta sea un lujo... debería ser normal comer fruta."
Hay algo en esa entrega que funciona como el recordatorio de que lo humano no se terceriza.
Que todavía hay oficios donde dar no se calcula. Donde lo que se pone en juego no es solo el bolsillo, sino la idea de pertenecer.
Los empleados levantan los cajones vacíos. El suelo está cubierto de hojas, como si la jornada hubiera dejado su propio otoño. En la vereda, los jubilados se van de a poco.
Lo que sigue andando, el trabajo quieto.
Al final de la tarde, la vereda queda en silencio. Solo quedan las marcas húmedas que dejaron las bolsas en el suelo, y un olor dulce a fruta recién cortada.
"Nos quedamos con el tema de los jubilados porque... el jubilado está en un momento en que no se la puede rebuscar. Sí, está en una situación de vulnerabilidad... están remando en dulce de leche."
Una bolsa de verduras entregada con respeto, una hilera donde se conversa, una jornada que termina sin ruido. Ahí está todo: el trabajo, la memoria, la obstinación de seguir cuidando lo común.
"Nos dimos cuenta... hicimos 100 para jubilados y vinieron 400. Imagínate... ahí nos dimos cuenta que en verdad necesitaban."
A la necesidad solo puede frenarla una cadena distinta, de manos, de voluntades, de tiempo compartido.
"Ellos, vos les das, no sé, una papa y es como que gracias, gracias, nunca nos ayudaron'... son los más agradecidos."
Eso se cocina también algunos jueves, una receta de supervivencia y ternura, amasada entre muchos. Un modo antiguo de plantar bandera. Los actos diminutos que todavía sostienen la vida colectiva. Alguien que decide dar lo mismo que vende. Un grupo que se queda después de hora. Una fila que, aun en la espera, inventa conversación.
Al irse Mauro suelta la invitación "Se los espera el jueves... a todos los jubilados, que presenten su carnet y más que agradecido a todos."
En una comunidad no son los grandes proyectos, sino estos gestos mínimos los que evitan el derrumbe.

Una escena mínima que se volvió ritual. En este relato Leandro Iribarne, cuenta la historia detrás de la fila que une a vecinos en El Querido.
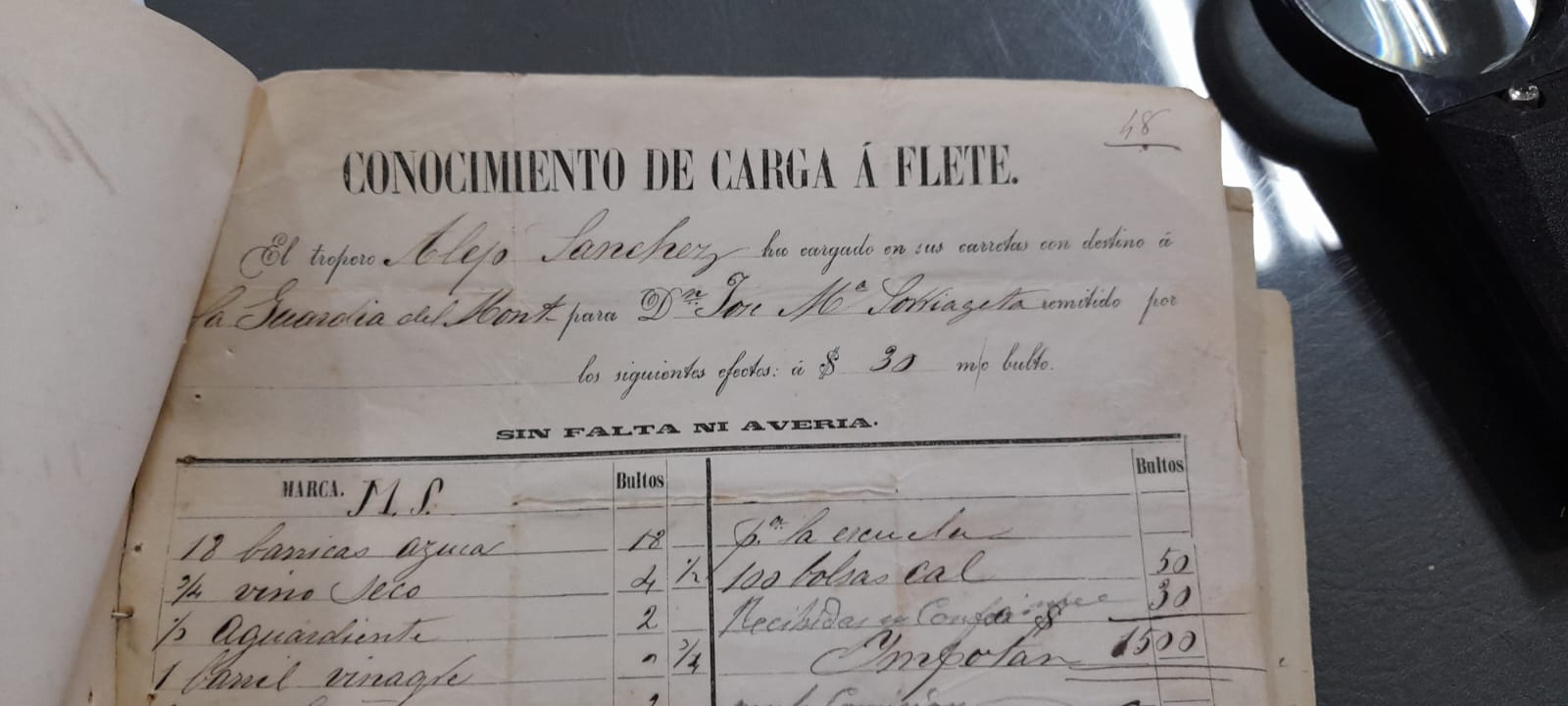
Con la mirada de Alejandro Cortés, los 246 años de Monte vuelven a desplegarse como un hilo continuo de memorias y transformaciones.